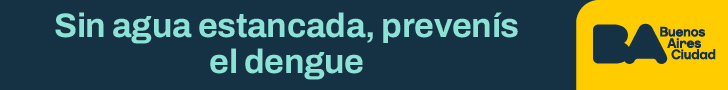El problema más complicado que tiene que resolver todo sistema político es el de la sucesión del liderazgo. Y cuando no existen reglas que la favorezcan, esto se revela en toda su crudeza.
Es lo que viene sucediendo en la política argentina desde hace ya mucho tiempo. Nuestros presidentes disfrutan de un enorme beneficio, la reelección indefinida. Desde 1994, solo una vez estando en funciones. Pero ni antes ni después se les prohibió volver al poder tras de pasar un período.
A menos que se conviertan en cadáveres políticos por lo mal que han ejercido el poder, siempre que conserven algún capital político al terminar sus mandatos, buscarán usarlo para bloquear la sucesión en sus partidos y allanarse el camino para recuperar la presidencia. O, si no les alcanza dicho capital para ganar una nueva elección, al menos buscarán usarlo para controlar a quienes sí pueden lograrlo. Pasó con Roca e Yrigoyen, con Perón y Frondizi, con Alfonsín y con Menem; y más recientemente, está sucediendo con dos archienemigos que se repartieron el poder y los votos en los últimos años, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.
Así las cosas, no llama la atención que nuestros expresidentes no se parezcan en nada a los jarrones chinos con los que se los compara en otras latitudes: objetos vistosos que carecen de toda utilidad y no se sabe bien dónde poner para que no molesten. Son protagonistas de primer orden de la lucha política, que complican seriamente la emergencia de nuevos liderazgos. Aun cuando tengan las mejores intenciones y no sean particularmente ambiciosos o irresponsables. Fue lo que pasó con Alfonsín, quien terminó colaborando a la crisis de su partido en los años noventa, de forma más sutil, pero no tan distinta que con Menem, quien lograría el mismo resultado, de modo más brutal, años después.
Otros sistemas presidencialistas se evitan estos problemas prohibiendo de forma más o menos expresa que los expresidentes, cumplidos sus dos mandatos de rigor, sigan tomando parte en la lucha política: en Estados Unidos, por caso, les dan la llave de una biblioteca que llevará sus nombres y les encomiendan dedicarse a dictar conferencias, o en todo caso colaborar con publicidades de campaña en beneficio de quienes habrán de reemplazarlos.
Pero a nosotros eso de jubilar a los jefes de prepo no se nos da. Tiene que producirse una catástrofe, un cisma partidario o alguna otra crisis política de proporciones, el colapso del entero sistema económico, o todo eso junto como en 2001, para que finalmente nuevas figuras se hagan de los medios para sacar de la escena a sus predecesores. No alcanza con una simple derrota electoral, o una gestión deficiente, porque nuevas derrotas y malas administraciones suelen hacer olvidar las anteriores, permitiendo a los derrotados y fracasados de ayer renovar sus credenciales: alguna vieja gloria siempre se podrá evocar para disimular las muchas metidas de pata y el desgaste acumulado desde entonces.
Dadas estas condiciones, quienes aspiran a reemplazar a esas viejas glorias deberían prepararse para librar batallas implacables y para ir contra la corriente, sacando el máximo provecho de las contadas ocasiones que se les pueden presentar para agarrar debilitados o distraídos a sus jefes en decadencia.
Pero lamentablemente, no es lo que suelen hacer, al menos no en los últimos años. Más bien se inclinan por conciliar con ellos, diferenciarse, pero sin romper lanzas, tratando de conseguir dos cosas contradictorias a la vez: su bendición, y el reconocimiento de los votantes de que encarnan una auténtica novedad. Probablemente, porque se sienten tan inseguros de sus propias credenciales y recursos como challengers, como de la capacidad de sus respectivos proyectos políticos y organizaciones de soportar el chubasco de una guerra interna declarada. Y puede que no les falte razón.
Es lo que hicieron en los últimos años, en el peronismo, Sergio Massa y Alberto Fernández. El primero se animó a desafiar electoralmente al kirchnerismo en 2013, y le fue muy bien; pero como no pudo sostener ese éxito inicial (desde entonces la famosa Tercera Vía se cansó de perder elecciones), y tampoco consiguió que la señora terminara más o menos rápido en prisión, se fue progresivamente resignando a convivir con ella. Resignación de la que resultaría una máxima acomodaticia, “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”, que se volvería el norte del gobierno que compartirían con Alberto desde 2019. Y que terminó, como sabemos, en desastre para ambos y su entero partido.
No muy distinto a lo que intentaron los dos aspirantes a la sucesión con más chances en el PRO y Juntos por el Cambio. Ni Horacio Rodríguez Larreta ni mucho menos Patricia Bullrich, por más que amenazaron, se atrevieron a romper lanzas con el fundador del partido y la coalición. En distintos momentos buscaron diferenciarse de él, para ganar apoyos entre los decepcionados con su gestión de gobierno. Pero sobre todo se dedicaron a convencerlo de que los señalara como sus “sustitutos autorizados”, una distinción que para la segunda llegaría demasiado tarde y se revelaría insuficiente, incluso inconveniente.
¿No había en todo esto ya lecciones suficientes como para que Axel Kicillof encarara su carrera hacia el liderazgo del peronismo y la candidatura presidencial con un poco más de claridad de lo que lo terminó haciendo? Hay gente que no aprende, simplemente porque no cree tener nada que aprender.
El gobernador bonaerense dio en el clavo cuando advirtió que sería un error seguir comportándose en el kichnerismo como si solo hubiera dos actitudes posibles frente a Cristina: sumisión o traición. Pero debería haber sabido que lo único que le quedaba a la mano era la traición, porque el kirchnerismo no tiene chance alguna de cambiar de naturaleza. No después de más de 20 años de practicar la tierra arrasada alrededor de la familia presidencial, exterminando a cualquiera que levante la cabeza y tenga mínima chance de generar un poder autónomo.
Y si estaba forzado a traicionar, no podía al mismo tiempo conciliar. Por eso, su discurso en Berisso el pasado 17 de octubre debió sonar para todos los que lo escucharon, y deseaban una renovación interna, demasiado tibio sino lisa y llanamente pusilánime: si “nuestros años más felices fueron con Cristina”, ¿qué sentido podía tener que alguien le disputara a la señora la conducción del partido? ¿Y para qué él iba a apoyar que lo hiciera? Lo lógico era que, como finalmente terminó haciendo, Kicillof sacara a los dirigentes que le responden de la lista de Quintela, y la escasa viabilidad que desde un principio esta había tenido se evaporara.
Qué fue lo que sucedió en estos últimos días: ahora Cristina se encamina, muy oronda y satisfecha, hacia su coronación como jefa indiscutida del “pejotismo”. No porque haya logrado generar un verdadero clamor detrás suyo, ni nada parecido. Ni porque tenga o vaya a tener en el futuro más chances de ganar una elección con su nombre contra Milei, de las que tuvo de hacerlo contra Macri. Sino simplemente porque dejó en claro que nadie con agallas y recursos (Quintela puede que tenga agallas, es todo un audaz, pero recursos, la verdad es que nunca tuvo, sus comprovincianos bien lo saben) está dispuesto a arriesgarlos para pelearle la jefatura. Y mientras esto siga siendo así, no importará realmente quiénes sean los candidatos: el peronismo seguirá siendo lo que ha sido en los últimos 20 años, el instrumento de una familia que, al menos desde hace 10, mostró ya todo lo que tenía para ofrecerle a esa fuerza política y al país.
El episodio termina, encima, con el agravante para Kicillof de haber dejado en carne viva un conflicto que vuelve más difícil su convivencia de aquí en más con los Kirchner, de lo que resultaron para Massa o para Alberto los conflictos que debieron remontar para poder reconciliarse con Cristina. Y es que ninguno de estos previos aspirantes a la sucesión, por más que la hubieran desafiado, había ido jamás tan lejos como para desafiar el núcleo duro de apoyos de la familia, porque ninguno de ellos era genéticamente kirchnerista, y, por tanto, no podían volverse esa variante particularmente amenazadora de los herederos, los provenientes del mismo riñón del poder que vienen a reemplazar.
Es, en cambio, lo que sucede, o podía suceder, con Kicillof. Eso le daba una estratégica ventaja frente a aquellos otros, si sabía utilizarla. Pero para alivio de la señora y su hijo parece que no va a ser el caso.
Publicado en www.tn.com.ar el 27 de octubre de 2024.