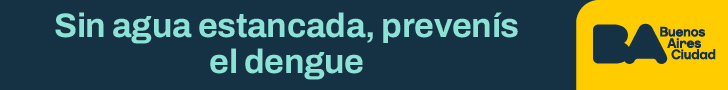Con su obsesión “historista”, el kirchnerismo construyó una épica de suma utilidad para generar en sus acólitos la sensación de estar protagonizando una gesta de raíces sumergidas en lo profundo de nuestra nacionalidad. Sus intelectuales pergeñaron una narración que les devolvía voltaje a las controversias que en el siglo XX sumieron al país en el retroceso. Y que condujeron a muchos a corregir sus orígenes en diversas variantes del “socialismo científico” para ajustarse, paradojalmente en nombre del “progresismo”, a los lugares comunes del revisionismo nacionalista. Así, se acometieron a voltear estatuas de Sarmiento reivindicando la “barbarie” de las antiguas montoneras, o los “pueblos originarios” “exterminados” por el “genocidio roquista”.
Pero la inconsistencia entre las promesas del relato y los resultados calamitosos de su cuarta y disfuncional gestión fueron generando hartazgo. Sobre todo en la gente joven cuyos bríos rebeldes se invirtieron. No se requirió una “batalla cultural” sino del agotamiento de un discurso proclamado por voceros académicos o mediáticos devenidos corifeos conservadores y, por momentos, grotescos. A diferencia del macrismo, el mileísmo apuesta fuerte a un contrarrelato reivindicativo de la Organización Nacional y la república conservadora entre 1880 y 1916.
Pero se incurre nuevamente en viejos lugares comunes también de rancia estirpe, y en ciertas acusaciones arbitrarias como aquella que cifra el comienzo de la “Argentina colectivista” en los gobiernos radicales “hace cien años”. También, la exageración de que hasta entonces y durante los 40 años anteriores, el país devino “la primera potencia del mundo”. Es interesante detenernos en esta suerte de fantasma que recorre nuestra historia política desde al menos el primer Centenario.
Hacia 1910 nuestros hombres públicos oficialistas y opositores pudieron legítimamente compartir un optimismo por la obra realizada desde el sepulcro definitivo de las guerras civiles pos emancipatorias. De colocarse por detrás de nuestros vecinos Chile y Brasil hacia 1880, la Argentina ostentaba hacia el Centenario el sexto PBI per cápita del mundo confirmado por el incesante flujo de capitales e inmigrantes. De los menos de 2 millones de habitantes calculados por el primer censo de 1869, el segundo, en 1895, duplicaba nuestra población; nuevamente duplicada a 8 millones según el de 1914.
La idea de una “Argentina potencia” procedió, sin embargo, menos de esa confianza que de la expresada por el asombro de varios invitados a las fiestas de 1910. Pero silenciosamente, se tramó un cortocircuito. A la par de los primeros conflictos sociales modernos, apareció en algunas regiones de la elite dirigente una cierta inseguridad y desconfianza respecto de este país que se había abierto paso en el mundo merced a una inmigración de contenidos cualitativos dudosos.
Algunos observadores empezaron advertir que nuestras certezas económicas empezaban a exhibir horizontes de agotamiento, y que era menester seguir “pensando” a la Argentina en el contexto de las nuevas realidades mundiales. Por entonces, nadie imaginaba el colapso civilizatorio que habría de suponer la Primera Guerra Mundial y su saga desconcertante revelada tras la posguerra. Aun así, nuestro resplandor retornó –precisamente hace 100 años– reforzado durante los póstumos 20 para estrellarse nuevamente en los estragos de la Gran Depresión de 1929. La inexorabilidad de nuestro destino “imperial” se fue desdibujando sustituida por un pesimismo también exagerado, a juzgar por los logros reactivadores de la gestión neoconservadora en medio de la penuria internacional de los años 30.
Sin embargo, no tardaría en retornar luego de la Segunda Guerra cuando los rigores de los 15 años anteriores parecieron quedar atrás, y la certeza de una inexorable tercera guerra a la vuelta de la esquina inspiró “la tercera posición” de Perón, que aspiraba esta vez a convertir a la Argentina y a su nueva ideología oficial, el “justicialismo”, en la “doctrina”, en clave nacional católica e hispanista, del mundo latino. El sueño se interrumpió abruptamente hacia fines de los 40 al comenzar la Guerra Fría, cuando se confirmó el cierre definitivo de Europa a las commodities alimentarias en las que nos habíamos especializado.
Los 50 resultaron del esfuerzo mal disimulado por abandonar el “tercerismo” a cambio de una clara alineación con la nueva potencia hegemónica norteamericana, y la conciencia de nuestro atraso económico relativo por contraste con las perspectivas de 1910. Porque, además, se exacerbaron nuestras asimetrías estructurales en términos regionales y económicos en tensión con el igualitarismo social propio de nuestra débil y predominantemente urbana demografía.
Durante los 60, la “modernización” desarrollista prometía dejar atrás “la trampa de la pobreza” y recuperar el crecimiento. Pero esa actualización se vio empañada por el conflicto de legitimidad insaldable en nuestras elites políticas, y la exacerbación de los inflacionarios ciclos de reactivación y recesión trienales. Simultáneamente, desde mediados de los 60, Brasil consolidó su vertiginosa industrialización hiriendo nuestra autoestima colectiva.
La desdibujada imagen de un Perón mítico sobreviviente en su exilio madrileño se convirtió en el pasaporte de resolución del “problema argentino” aún para muchos de sus más acérrimos opositores durante su régimen. Su retorno supuso la reedición del viejo mito: la nueva era peronista ya no sería el comienzo, como en los 40, de una “Nueva Argentina”, sino lisa y llanamente la de “la Argentina potencia” que actualizaba al justicialismo con novedades que abarcaban desde “universalismo” hasta ecologismo. El sueño solo duró un año, y terminó de diluirse tras su muerte en 1974, en medio de los rigores de una nueva crisis internacional.
Los rescoldos imperiales siguieron, no obstante, latentes, como lo expresaron desde las ilusiones irredentistas del Mundial de fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas, hasta el “país del Primer Mundo” de las reformas de los 90. Los desenlaces de estas dos últimas secuencias en 1982 y 2001 fueron a contramano. La gran ilusión reapareció a raíz de la asombrosa competitividad de nuestra economía respecto de nueva demanda china en el amanecer del siglo XXI. El “Primer Mundo” de los 90 fue reemplazado por el “modelo productivamente diversificado socialmente inclusivo” luego sintetizado en otra antigualla de los 60: el “proyecto nacional” inscripto en la “patria grande” latinoamericana. Y que, pese a su agotamiento, le permitió a la señora de Kirchner en 2011 indicarles a Europa y a Estados Unidos el error de incurrir desde la segunda posguerra en el “neoliberalismo”, sugiriendo su reemplazo por el “modelo argentino”. El delirio reapareció durante la pandemia cuando el presidente Fernández se sintió un estadista nuevamente postulando políticas preventivas y atribuyéndose un (solo imaginado por él) rol arbitral en los conflictos internacionales.
El mito de la “Argentina potencia” ha retornado esta vez en las antípodas del relato anterior, con su rémora regeneracionista de nuestra realidad decadente. La pregunta es cuál sería la utilidad de ser una “potencia”. Tal vez resultaría preferible un país mejor, que con viejos y nuevos instrumentos pueda salir de este pozo negro del que les cabe no poca responsabilidad a nuestros recurrentes y exacerbados “delirios de grandeza”.
Publicado en La Nacion el 19 de enero de 2024.