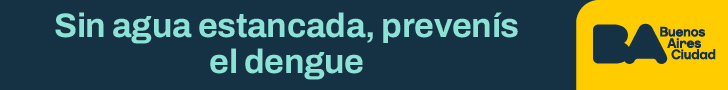El disparador de este artículo ha sido el decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente el 20 de diciembre pasado. Así, se compone de dos partes, la primera breve, destinada a resaltar una dimensión política del decreto que en general pasa desapercibida. La segunda, más extensa, consiste en una discusión del marco institucional de los DNU, marco que por supuesto abarca el megadecreto del 20-12.
El DNU como instrumento político
El DNU reciente puede verse desde tres ángulos diferentes. El primero es el de sus problemas procedimentales, por ejemplo, si la índole de los temas abarcados es consistente con la emisión de un decreto presidencial o si es coherente la incorporación de tantos y tan heterogéneos temas en un solo instrumento legal.
El segundo es el de las orientaciones normativas y en arreglo a objetivos de crecimiento económico, incremento de capacidades estatales, equidad social, de las numerosas propuestas de reformas. No analizaremos el DNU desde estos costados, sino que nos ocuparemos del tercero: la consideración de una dimensión propiamente política.
Como nadie ignora, el presidente Javier Milei comenzó su gestión y no concretó el principal leit motiv de su campaña electoral (junto a la implacable lucha contra la casta y a que la misma correría con los costos del ajuste). Al menos por ahora, la dolarización fue postergada, si no cancelada sin plazos. Hay pocas dudas de que el nuevo presidente tomó esta decisión a contragusto. Milei no dolarizó, no porque no quisiera (días pasados su ministro de Economía ratificó las intenciones del presidente, por supuesto sin fijar plazos), sino porque no podía. Careció, y carece, de las bases materiales e institucionales para hacerlo.
Es que más allá de sus beneficios intrínsecos (sin discutirlos aquí, como tampoco a sus maleficios), la dolarización se presentaría –de ser exitosa– como la fragua política que podría convertir un precipitado electoral en una coalición socioelectoral mucho más consistente. Para dar un ejemplo, tenemos el del Plan de Convertibilidad.
No hablamos de economía; la Convertibilidad nos ató como se ató Ulises al palo mayor de su cáscara de nuez, y nos dio un rumbo. Galvanizó al menemismo como fenómeno político. Permitió una recomposición estatal, pero asimismo hizo posible la consolidación de una recomposición política, coalicional y electoral. El Plan B de Javier Milei es uno que, de todos modos, habría estado en su agenda: el megadecreto de necesidad y urgencia.
Es imposible asegurar que como operación de envergadura política funcione, pero el lanzamiento muestra que Milei es empeñoso y cree saber qué necesita. Necesita de algo menos volátil que lo que tiene (el precio de la conquista del gobierno desde fuera del sistema es precisamente esa volatilidad).
DNU, presidentes y Congreso en la formación de las leyes
No es raro escuchar decir que, en 1994, al incorporarse en el nuevo texto constitucional la figura de los decretos de necesidad y urgencia, se pervirtió el espíritu republicano de nuestra constitución histórica (al conferir atribuciones legisferantes a los presidentes). Nunca vi así las cosas y el debate desatado por el DNU del 20 de diciembre, ha hecho pertinente reexaminar la cuestión.
Si se pudiera atribuir alguna responsabilidad a las leyes, es a la ley 26.122, y no a la Constitución, a la que habría que pedirle cuentas. Políticamente, esto es de la mayor relevancia, y mi análisis aquí será, como politólogo y no jurista (que no soy), estrictamente politológico.
En 1994, los constituyentes, al fijar las atribuciones presidenciales (en lo que resultó ser el artículo 99) establecieron, a mi juicio con entero espíritu republicano (puesto que el republicanismo no consiste en la asignación total y excluyente de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, una a cada uno de los tres poderes, sino a distribuirlas según frenos y contrapesos), que el presidente “participa en la formación de las leyes”.
Se abocaron a la construcción de un laberinto (inciso 3) de 179 palabras que orilló la aporía, aunque sin caer en ella abiertamente. Consiguieron expresar sin perder la elegancia que el jefe del Ejecutivo no puede, pero puede, emitir disposiciones de carácter legislativo (que denomina luego decretos de necesidad y urgencia). Puede si lo exigen circunstancias excepcionales (entendiendo por tales las que hacen imposible seguir los trámites ordinarios de sanción).
Pero, sabiamente, los constituyentes fijaron límites (que en eso consiste el liberalismo, después de todo) y establecieron requisitos a ese tipo de participación del presidente en la formación de las leyes. Por un lado, excluyeron ciertos temas: penal, tributario, electoral y partidos políticos (innecesario explicar por qué). Por otro, trazaron un puente hacia el Congreso, sin el cual habrían aniquilado el espíritu republicano de la constitución. Pero no pudieron pasar de ahí. De modo que salieron del laberinto por arriba: remitieron la cuestión a una ley especial, futura. Que regularía “el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
La intención es lo que vale, dicen. ¿Pretendió la Convención reformadora atenuar el sistema presidencialista y fortalecer el rol del Congreso? Mientras muchos dicen que sí, otros tantos dicen que todo lo contrario, aunque el argumento de los segundos parece demasiado simple: los constituyentes se desdijeron. Me parece que no se desdijeron. No hay que olvidar que el punto de partida no era la ausencia total de antecedentes: Alfonsín y sobre todo Menem habían dictado ya numerosos DNU en un vacío jurídico. Establecer un marco legal podía ser entendido como un avance a menos que se supusiera que tales decretos deberían ser erradicados por completo de la panoplia de instrumentos institucionales (creo que esto último carecería de sentido). En esencia, esta mirada más benevolente tenía su punto fuerte: se abordaba la cooperación entre poderes, y se procedía de un modo realista. Pero quedó un punto vulnerable, al remitir los nudos centrales de la tramitación política a una ley futura.
Doce años después –recién doce años después– se sancionó la ley 26.122, que completa el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (también de la delegación legislativa y de la promulgación parcial de las leyes).
Es importante no perder de vista el contexto político en el que nació esta ley. En lo que nos interesa, podemos hacerlo mediante una rápida comparación entre 1994 y 2006. En 1994, la fortaleza y el protagonismo del presidente eran un hecho, pero en lo que concierne a la actividad constituyente el cuadro estaba mucho más equilibrado, por el Pacto de Olivos, el Núcleo de Coincidencias Básicas, y la presencia central de Alfonsín en la Asamblea.
En 2006, Néstor Kirchner estaba a un año y medio de finalizar su primer mandato presidencial, no era en absoluto un pato cojo, y su dominio de la escena política no tenía contestación. Por el contrario, su gobierno estaba dando los pasos hacia un régimen de dominancia del Ejecutivo. Fue en ese contexto que se cumplió el compromiso de los constituyentes de 1994 de regular el vínculo entre los DNU y el Congreso.
La vulnerabilidad original se puso entonces de manifiesto. En el marco de una relación de fuerzas asimétricamente volcada a favor del Ejecutivo, los puntos pendientes se resolvieron inclinando el fiel de la balanza, netamente, hacia el mismo. Si 1994 había pretendido aminorar el sesgo presidencialista en este campo, 2006 no solamente revirtió esta no demasiado perceptible intención, sino que avanzó marcadamente para conferir un papel en exceso robusto al Ejecutivo en la emisión de los DNU.
La Bicameral del Congreso y un elevado grado de arbitrio
En primer lugar, la Comisión Bicameral, cuya composición se equipara con la de las bancadas en las Cámaras (razonablemente) es un primer filtro en lo formal, pero no un gate-keeper; que sea un filtro en lo procedimental –ni más ni menos, juzgando la pertinencia en términos de necesidad y urgencia, y de alcance temático– también es enteramente razonable.
Pero no es tan razonable que sólo pueda emitir un dictamen, y ponerlo en manos de ambas Cámaras –en otras palabras, no está autorizada a rechazar el decreto. Desde luego, puede decirse que, conforme a las reglas de juego establecidas, la Bicameral puede actuar, a la hora de decidir la pertinencia en términos de necesidad y urgencia, con un elevado grado de arbitrio.
Pero este problema no tiene solución; no son en esto las reglas, sino los linajes, precedentes y, digamos, el derecho consuetudinario, lo que ha de tener valor. Pero la Comisión sólo puede emitir su dictamen y serán los plenarios de las Cámaras las que decidan en definitivo sobre la validez o no del decreto.
Este es el quid de la cuestión: el DNU debe ser rechazado (por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno) por ambas Cámaras para que pierda su validez. El presidente puede bien “controlar” una Cámara, bien estar en condiciones de impedir que se forme en ella una mayoría en su contra, para validar fácilmente sus decretos. O más exactamente, para que la vigencia del DNU se mantenga.
Hay por fin un punto que no es menor: la ley 26.122 suprime la práctica de silencio parlamentario. Al remitirnos al artículo 82 de la Constitución (que excluye la sanción tácita o ficta), el rechazo o la aprobación de los decretos deberá ser expreso. Esto puede complicar las cosas al Ejecutivo, porque para frenar un rechazo, la Cámara que se opone a él no puede limitarse al silencio, debe expresar su aprobación, lo que resulta a veces más complicado. De cualquier modo, esta supresión del silencio parlamentario está severamente limitada por el hecho de que la ley no estipula un plazo para que las cámaras emitan sus dictámenes.
De cualquier modo, conviene observar que un examen de las prácticas parlamentarias de estos años, sugiere que diputados y senadores no siempre se toman la ley al pie de la letra. Por un lado, es habitual que se hable de “rechazo” por parte de la Comisión Bilateral, cuando, como dijimos, esta comisión sólo puede emitir un dictamen dirigido a las Cámaras.
Muchísimo más importante es que el silencio, en los hechos, es practicado rutinariamente. Hay decenas de DNU que no han tenido ningún tratamiento por parte de la Comisión Bicameral. Ninguna disposición de 1994 o de la ley 26.122 establece que esta inacción despoje de validez y vigencia a los decretos. Por fin, no se exige, de práctica, la aprobación explícita por las Cámaras, de modo tal que no se forma una voluntad conjunta y manifiesta de las mismas para que los decretos sean aprobados.
Ausencia de plazos
Además, parece indiscutible que las reglas establecidas que otorgan un valor estratégico a la vigencia de un DNU que no ha sido aún aprobado tienen una relevancia política definitoria. La vigencia perenne de los decretos a menos que sean rechazados es uno de los rasgos más relevantes. Muy especialmente, porque las Cámaras, como vimos, no tienen plazos taxativos para pronunciarse; tienen la obligación pronunciarse (art. 22 de la ley) pero no plazos.
Esto hace patente cómo, en resumidas cuentas, el cuadro político normativo de los decretos de necesidad y urgencia está definido mucho menos por la Constitución Nacional que por la legislación ordinaria (y, complementariamente, por los usos y las costumbres en el Congreso): la piedra angular de ese cuadro es la ley 26.122 de 2006. El esfuerzo de movilización institucional que debe hacer el Congreso contra un DNU es por tanto altísimo, y si Ejecutivo y Legislativo están en manos del mismo partido o coalición partidaria, casi siempre el presidente podrá emitir sus decretos tranquilo.
Es la ley 26.122, asimismo (y no el texto constitucional), la que, al remitir al artículo 2 del Código Civil, conlleva que los DNU entran en vigencia en fecha que determina el propio texto del decreto. Este entonces puede tener validez inmediata y sin plazos. Esto se confirma en el artículo 24 de la ley, que dice que en caso de derogación del DNU (por las Cámaras), quedan a salvo los derechos adquiridos. Esta práctica, sensata o no, es común (un ejemplo próximo es el de las Medidas Provisórias del caso brasileño).
La ventaja estratégica a favor de los presidentes es importante: al ser –si así se dispone– de vigencia inmediata, pueden en muchos casos alterar las preferencias de los legisladores, dado que estos tienen que decidir en un contexto diferente al anterior. Este problema de alteración de preferencias ha sido común en el caso de políticas de estabilización económica.
En síntesis, el problema no es la Constitución sino la ley 26.122; la buena noticia es que esa ley –obviamente– se puede modificar de modo mucho más fácil que la constitución. Y es, básicamente, la que define el cuadro legal. Debe tenerse en cuenta este rasgo de la norma que regula la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo –y que normalmente pasa desapercibido.
En general, los presidentes hacen siempre todo lo que legalmente pueden hacer (y a veces más que eso); aunque no siempre esto sea prudente. No tiene mucho sentido formular contra ellos imputaciones si actúan dentro de los límites de la Constitución, o reprochar a la Constitución por algo que ella no ha establecido. En todo caso, la Constitución dejó abierta una puerta.
Pero, debemos introducir aquí, como abriendo un paréntesis, una cuestión de primer orden y que suele pasar desapercibida. Es más que habitual, recurrente, que comentaristas de todo tipo contrasten los hechos con las decisiones. ¿Cómo es posible –preguntan– que el presidente decida desplazar el monumento a Cristóbal Colón mediante un DNU? ¿Cuál es la necesidad y urgencia de que tal monumento sea desplazado? Pero hay aquí un malentendido.
Digamos primero que los DNU pueden considerarse, en el marco constitucional, como una excepción. Pero es preciso no confundir las circunstancias (políticas, sociales, económicas, etc.) “objetivas” que podrían o pueden dar lugar a la excepción jurídico-política (el decreto) con la excepción misma.
La excepción es un hecho jurídico-político. Estrictamente, es una decisión cuyo fundamento es la soberanía, no los hechos materiales, o sociales, o económicos, como la hiperinflación. La excepción estriba en medidas extraordinarias que el soberano decide adoptar (de hecho, obviamente, no decimos nada que no haya dicho ya Carl Schmitt).
Según nuestra Constitución, quien está en condiciones de interrumpir la serie de normalidad legal es el presidente. Todo esto no es un firulete teórico sino algo bien concreto: la política es siempre responsable (es decir, que debe rendir cuentas) de lo que hace, no hay hipernada que justifique por sí misma sus decisiones. Las decisiones se justifican por sí mismas pero –esto es esencialmente relevante– precisamente para compensar los obvios y ululantes peligros que ello comporta es que frente a los DNU es indispensable que haya filtros y limitaciones. En el entramado legal que vincula Ejecutivo y Legislativo en la emisión de DNU están, qué duda cabe pero, como vimos, son flojos, El presidente tiene la cancha inclinada a su favor.
Leé también: El nuevo gobierno ya empezó en las islas Malvinas
Pero, en medio de todo esto hay una ley ordinaria y es modificable. Cualquier ciudadano de a pie podría preguntarse: ¿por qué esa ley no es modificada? Actualmente, los números en el Congreso están abrumadoramente en contra del presidente (independientemente de qué resulte del mega decreto del 20 de diciembre). ¿Por qué, entonces, no se agenda el debido cambio en la legislación? Para nosotros, no se trata de que sea recomendable. Entendemos que debería hacerse. Por supuesto, el presidente podría vetar la ley, y las Cámaras anular el veto. Sería interesante.
Como sea, en suma, la Constitución no tiene la culpa.
Publicado en www.tn.com.ar el 1 de enero de 2024.
Link https://tn.com.ar/opinion/2023/12/31/dnu-la-constitucion-no-tiene-la-culpa/