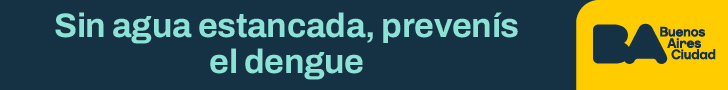Un hito de la democracia recuperada bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín en 1983 que fue evocado durante un encuentro organizado por la Universidad del Salvador con el apoyo de la Fundación Alem y del cual participaron como expositores, entre otros, Ricardo Gil Lavedra, ex miembro del tribunal que juzgó a los militares responsables del terrorismo de Estado que asoló al país en la última dictadura militar.
En el marco de un encuentro organizado por la Universidad del Salvador, que contó con el apoyo de la Fundación Alem, hubo una contundente reivindicación, al mismo tiempo, del enjuiciamiento y condena a prisión de los máximos jerarcas de la última dictadura militar que imperó en el país por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, tanto como de la figura de Raúl Alfonsín, bajo cuyo liderazgo y como Presidente de la Nación fue garante para que bajo el imperio de una Justicia independencia del poder político se llevara adelante el llamado ‘Juicio a las Juntas’, del cual se cumplirán 40 años y se erige en un hito de la democracia recuperada en 1983. Fue en ese marco en el que Ricardo Gil Lavedra, uno de los miembros del tribunal que juzgó a los jerarcas castrenses, dijo el “la decisión de Alfonsín y otros hechos que se fueron concatenando para llegar al juicio fueron una piedra angular que se insertó en transición democrática hacia la democracia” para que esta “no se construyera sobre la base del olvido sino sobre la base de la memoria, no sobre la base de la impunidad sino sobre la base de la justicia”
El presidente de la Fundación Alem, Agustín Campero, remarcó que la Argentina puede exhibir con “orgullo” ante el resto del mundo lo que significó el ‘Juicio a las Juntas’, al que destacó como un proceso judicial “sin precedentes” ´pero también el país puede exhibir como “pudimos y supimos consolidar la democracia” que impera en el país desde hace 42 años, lo que implica el período más extenso de vigencia del Estado de derecho que reconozca la historia del país que, en su momento, fue “el faro de la democracia en América Latina”, expresó.
Gil Lavedra y Campero compartieron el panel de disertantes, que fue coordinado por la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, con Enrique Robira, profesor en Historia, Filosofía, Letras y Estudios Orientales así como Luis Zanazzi, profesor de Filosofía, Ciencias Sociales y Comunicación de esa Alta Casa de estudios. La bienvenida a los oradores y asistentes, entre los cuales fue notoria la presencia de jóvenes estudiantes de la USAL, estuvo a cargo de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL, Gabriela Agosto. También fue destacada por los organizadores la presencia entre los presentes en el auditorio del ex presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN) y uno de los históricos referentes de la UCR, Jesús Rodríguez, quien recibió el reconocimiento por su aporte y haber sido uno de los ‘protagonistas’ en la epopeya de la recuperación democrática bajo el liderazgo de Alfonsín.
En varios pasajes de las disertaciones fueron recordadas las figuras de Julio César Strassera, el extinto fiscal del ‘Juicio a las Juntas’ y el filósofo y jurista, Carlos Nino, quien junto a una pléyade de intelectuales y otros representantes del ámbito académico, asesoró al entonces Presidente Alfonsín, para generar una suerte de ‘arquitectura legal’ como soporte de la decisión política del extinto primer mandatario de cumplir con su promesa de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado que se desató en la Argentina tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976 así como la titánica labor que cumplió la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Pero, a la vez, también se rememoró el enjuiciamiento de los miembros de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que había actuado por la vía armada durante los años ’70 y siniestro jefe de la ‘Triple A’, José López Rega, ministro del gobierno peronista en aquellos tiempos.
Al inaugurar el desarrollo de las exposiciones el profesor Robira, el primero de los oradores, hizo una pormenorizada reseña de los acontecimientos históricos previos al retorno a la democracia durante el gobierno de la última dictadura. Tras ello, disertó Campero, quien en el inicio de su exposición, manifestó la necesidad de reparar en la relevancia del ‘Juicio a las Juntas’, que fue “un orgullo que debemos mostrar más. Y debemos también mostrar como pudimos y supimos consolidar la democracia en que vivimos, el período democrático más prolongado de nuestra historia y que en su momento fue el faro de la democracia en América Latina y sobre todo por la gran obra de la concepción de la Justicia libre y de los derechos humanos que fue el Juicio a las Juntas que no tenía precedentes” y en el que “había que garantizar, como se lo hizo, todos los derechos y garantías de una justicia sofisticada en una democracia naciente” por lo cual “a la hora de recordar los orgullos que debe tener nuestra patria el ‘Juicio a la Juntas’ blandea entre los más altos”, añadió.
El presidente de la Fundación Alem no ocultó su desagrado al atribuirle al gobierno de Javier Milie la intención de instalar una vez más, en medio de la última conmemoración del ‘Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia’, instituido para condenar el golpe de Estado del el 24 de marzo de 1976, el debate para buscar justificar la cacería humana que desató la dictadura frente al accionar de las organizaciones guerrilleras. “Da bronca tener que volver a discutir esa cuestión” frente a la pretensión de instalar lo que se conoce como la ‘Teoría de los Demonios’ “porque no se menciona y anulan ese gran avance de la democracia que es fue sólo un conquista del gobierno de Alfonsín sino de todos los argentinos. Se hizo el ‘Juicio a la Justas’, se juzgó a los que generaron la violencia, juzgamos a los que estaban antes de la dictadura militar como López Rega o (Mario) Firmenich. ¿Otra vez querer discutir eso? Se trata de algo que ya tendríamos que haber dejado de discutir allá por los años ’86, ’87 u ‘88”, dijo Campero, quien no ocultó su contrariedad por la pretensión de reabrir de tanto en tanto esa discusión.
“Hay que seguir dando esa pelea en cuanto a que los derechos humanos son para todos y la Justicia es para todos y que la democracia y la Constitución brindan las herramientas para que todos tengan el derecho a juicio junto y que haya justicia porque es la esencia del ‘Juicio a las Juntas’. Es falso que en la Argentina hubiera una guerra como es falso que en la Argentina hubiera dos bandos como se sostuvo desde el discurso del gobierno”, destacó Campero, quien sostuvo que antes de producirse el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 “ante la opción de la violencia para recuperar la democracia o para hacer otra cosa con la democracia, que era la visión que tenían Monteros o el ERP, por ejemplo, los jóvenes radical de aquel tiempo como también de otros partidos pero esencialmente los jóvenes radicales de Alfonsín decían ‘somos la vida, somos la paz y lo que había que tener era democracia”, añadió Campero.
Campero recordó la posición que adoptó Alfonsín cuando aún era candidato presidencial en rechazo a la llamada ‘Ley de Autoamnistía’ que había dictado el gobierno militar a sólo casi un mesa de las elecciones del 30 de octubre de 1983 en las que el líder radical triunfo y se erigió en Presidente electo para asumir luego, el 10 de diciembre de 1983. Rememoró y leyó parte del histórico documentó que hizo público por entonces líder radical en que condenó aquella norma. “Ese documento decía: “Los actos ilícitos cometidos durante la represión deberán ser juzgados por la Justicia civil común a todos los argentinos. No se admitían fueron personales contrarios a la Constitución”, tras ello remarcó: “¿Alfonsín ganó las elecciones por eso?”, se preguntó el titular de la Fundación Alem y, en ese marco, respondió el interrogante que él mismo planteó cuando dijo: “No lo sé…, pero hubo una gran diferencia respecto al otro candidato (del peronismo) que era Ítalo Luder que tenía muchas virtudes y era un hombre de la democracia pero había aceptado la autoamnistía”, dijo.
“Al final del gobierno de Alfonsín los militares estaban presos, entre ellos (Jorge) Videla y (Eduardo) Massera; los responsables de haber atentado contra el orden constitucional y haber sido violentos y violado derechos humanos como Firmenich y López Rega también estaban presos”, recordó Campero, quien sostuvo que el ‘Juicio a las Juntas’ “es un capital y un legado que tiene la Argentina que nos dejaron aquellas generaciones y aquella acción política que no podemos hacer otra cosas que honrar pero, además, ser muy optimistas respecto del buen diseño de la política pública y la intención de que la vida y la paz son valores indispensables para el desarrollo personal y social y, que alrededor de eso y cuando acompaña el pueblo, se pueden alcanzar logros imaginados en otros momentos de la historia”.
En su exposición, el profesor Zanazzi puso de relieve la decisión de Alfonsín de que se investigaran las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido durante la dictadura y garantizar que en el marco de la acción de una Justicia independiente del poder político se pudiese avanzar y llevar adelante el proceso que desembocó en el ‘Juicio a las Juntas’, tras lo cual el cierre de las disertaciones quedó a cargo de Gil Lavedra, actual presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, quien instó a valorar la importancia que adquiere el llamado ‘Juicio a las Juntas’ tanto en orden interno como en el externo.
“En el externo ha sido un aporte extraordinario al derecho internacional de los derechos humanos”, tras lo cual rememoró que cuando se produjo el informe de la CONADEP y el llamado ‘Juicio a las Juntas’ “se estableció un canon que luego fue replicado en todas partes del mundo y en aquel momento los términos, para aquellos que son estudiantes de abogacía que ahora son usuales, como delitos de lesa humanidad, ius cogens, imprescriptibilidad, no existían” sino que “se fueron creando” por lo cual consideró que “la influencia en el caso del juicio es impresionante”, dijo Gil Lavedra, quien dijo que “en el orden interno la decisión inicial de Alfonsín y una sucesión de circunstancias afortunadas que tuvieron como consecuencia el juicio a las juntas militares se constituyó en una piedra angular que se insertó en el proceso de la transición democrática que tuvo un impacto enorme en el proceso de democratización de la Argentina porque permitió que la democracia no se hiciera no sobre la base del olvido sino sobre la base de la memoria, no sobre la base de la impunidad sino sobre la base de la justicia. Esto satisface el principio básico de cualquier sistema democrático (que es) la igualdad ante la ley”.
Juzgó que “rememorar todos estos episodios habiendo pasado 42 años de la recuperación democrática y 40 en que se hizo las audiencias y la sentencia del juicio no tiene que hacer revalorizar a la democracia constitucional”, destacó, Gil Lavedra, quien dijo que “la democracia es una apuesta inacabada; tiene sus vaivenes; hay veces que tiene sus vicisitudes, sus avances pero, en definitiva, la democracia es un régimen civilizado de convivencia (entre todos los ciudadanos) basado en el respeto a la ley, en la tolerancia, el pluralismo, en el resguardo de los derechos y cualquiera sea el rumbo político que una sociedad tome en un determinado momentos, más de centro, más de izquierda, más a la derecha y todavía un poco más a la derecha pero todo dentro de la democracia”.
“La democracia tiene que ser siempre ese marco que nos contenga a todos y en definitiva es seguir todos tratando de esforzarnos y luchar, como se hizo en los comienzos de esta gesta democrática, para seguir profundizando el único sistema que nos permite vivir en libertad y en igualdad”, concluyó Gil Lavedra.