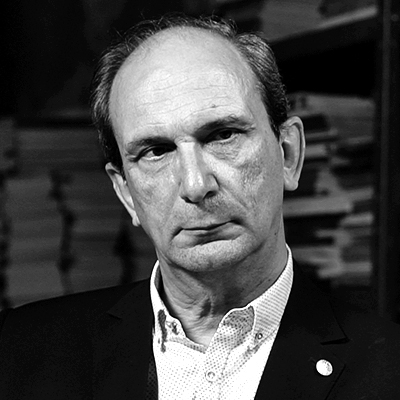La historiadora Florencia Roulet, nacida en Misiones y residente en Suiza desde hace más de dos décadas, presenta su trabajo sobre los pueblos originarios y su relación con el proceso revolucionario de 1810: Huincas en tierras de indios. Mediaciones e identidades en los relatos de viajeros tardocoloniales, publicado por Eudeba. Su trabajo es imprescindible para entender el proceso de consolidación territorial, los actores sociales de la época, las migraciones entre la frontera aun no resuelta entre los territorios de Argentina y Chile. Por su relato pasarán los pampas, tehuelches, huilliches, pehuenches y araucanos. Y también reconoceremos el rol de la mujer, adelantado en muchos sentidos a su época.
Dado el desconocimiento general que se tiene sobre los pueblos originarios en nuestro territorio, ¿cuáles son las relaciones que estos tenían en la época colonial con el poder español?
Lo primero es precisar qué entendemos por “nuestro territorio”, cuestionando algunas certezas ancladas en el sentido común. En La Argentina en la escuela, un libro coordinado por Luis Alberto Romero, se explica de qué modo la geografía del sistema escolar nos inculcó una noción ahistórica de territorio, que sería el núcleo mismo de nuestra nacionalidad. Nos enseñaron que las fronteras de ese territorio estatal están en buena parte determinadas por la naturaleza (cordillera, grandes ríos, etc.) o fueron disputadas con los Estados vecinos en una mutua puja expansionista que tenía como denominador común el que los territorios indígenas fueran considerados jurídicamente res nullius, tierra de nadie. A partir de esa ficción jurídica, las potencias coloniales europeas primero y los Estados independientes después invocaron soberanía sobre inmensos espacios poblados desde hacía milenios por diversos pueblos originarios, incluso antes de ocuparlos y someterlos.
Teniendo en cuenta esta idea naturalizada de un “territorio nacional” que preexiste al Estado y que, en virtud del ius solis, le brinda incluso su misma condición de “argentinidad”, entonces renunciemos a la tentación de superponer nuestra noción contemporánea del espacio nacional a la realidad de los tiempos coloniales y pensemos en la formación histórica de ese territorio a partir de la conquista española en un rápido movimiento expansivo multidireccional, que pronto encontró sus límites. El espacio colonial rioplatense no era un continuum homogéneamente ocupado sino una red de pequeñas ciudades y aldeas de población blanca (europea y criolla), mestiza, africana y en pequeña medida indígena, vinculadas entre sí por rutas largas e inseguras. Estos núcleos urbanos, muy distantes unos de otros, estaban “salpicados” como islotes en un área muy vasta, que en buena parte seguía en manos de sus habitantes nativos.
En 1810, el Virreinato controlaba un territorio que incluía la zona andina altoperuana, el Paraguay comprendido entre ese río y la cuenca del Paraná, las zonas costeras de la banda oriental del Uruguay y una fracción de lo que hoy es el territorio argentino, porque la gobernación de Buenos Aires no superaba hacia el sur el río Salado y Melincué, Córdoba llegaba hasta el Río Cuarto y Mendoza estaba extendiendo su frontera sur hasta el fuerte de San Rafael, fundado en 1805. En el corazón del territorio virreinal, la inmensa región chaqueña seguía en manos nativas, mientras que las pampas y la Patagonia eran espacios donde no penetraba el hombre blanco.
Es decir que había grupos indígenas que estaban “dentro” del espacio colonizado por los blancos –generalmente sometidos a distintas formas de servidumbre bajo las instituciones de la encomienda, la mita, el yanaconazgo y las misiones religiosas– y cantidad de pueblos o naciones soberanas, que vivían “fuera” de ese espacio, al exterior de la línea de fronteras marcada por un trazo imaginario que unía las guardias, fortines y fuertes que protegían las últimas estancias. Estos territorios indígenas que hasta el siglo XIX se denominan “tierra adentro” estaban ocupados por grupos de gran diversidad lingüística, cuya movilidad estacional y cuyos contactos (familiares, comerciales, bélicos, entre otros) fueron potenciados por la adopción del caballo.
Las relaciones de unos y otros grupos con el poder colonial eran sumamente diversas. En algunas regiones, a grandes rasgos donde ya había culturas agrícolas sedentarias con una organización política relativamente jerarquizada, los españoles lograron someter a la población nativa y obligarla a tributar, a veces al precio de guerras sangrientas y deportaciones masivas, como sucedió con los pueblos de los valles Calchaquíes.
¿Estos lazos se mantuvieron o se rompieron durante el nuevo orden revolucionario?
A partir de 1810, la principal preocupación de los revolucionarios fue ganar para su causa a estos indios “de adentro” y evitar que apoyaran a los realistas, sobre todo en las zonas de fuerte densidad demográfica indígena y mestiza como el Alto Perú y el Paraguay. El grupo de los “morenistas” al que pertenecían Mariano Moreno, Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo desarrolló un discurso filo-indigenista basado en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa e impulsó la abolición de las formas de tributo y de trabajo servil identificadas con la opresión colonial. Pero esa retórica liberadora fue usada sobre todo como propaganda para reclutar soldados nativos en las campañas militares contra los realistas.
En cuanto a las naciones indígenas que habían quedado fuera del espacio colonial, los vínculos estuvieron condicionados por las cambiantes relaciones de fuerza: tras la conquista, los pueblos indígenas de las pampas y el Chaco fueron incorporando poco a poco algunos elementos de la tecnología bélica europea (en particular el caballo, las puntas de hierro, las corazas defensivas y la larga lanza), que a la larga potenciaron sus capacidades de resistencia. En el siglo XVII, mientras se sintieron militarmente superiores a los indios, los españoles circulaban con relativa libertad en los territorios que no habían ocupado: buscaban la mítica “Ciudad de los Césares”, realizaban violentas “entradas”, “corredurías” o “malocas” en territorio indígena para “cazar” indios (sobre todo mujeres y niños) que se repartían entre la tropa, recogían ganado en las vaquerías. A medida que menguaba el ganado cimarrón, penetraban cada vez más lejos tierra adentro y se multiplicaban los conflictos con los indios. Mientras tanto, estos se iban acostumbrando a consumir un conjunto de bienes producidos por la economía colonial (artículos de hierro, prendas europeas, cereales, yerba, tabaco, azúcar y otros “vicios”) y manifestaban un creciente interés por procurárselos mediante el trabajo asalariado temporal, el comercio y ocasionales asaltos contra transeúntes que circulaban en las desprotegidas rutas coloniales.
Mientras que la frontera chaqueña era una zona de álgido conflicto, en la región bonaerense recién a partir de 1740 las sociedades indígenas respondieron a la violencia de las incursiones coloniales en sus territorios con actos de guerra contra la población rural (muerte de hombres, captura de mujeres y niños y arreo de grandes cantidades de ganado manso). Entonces, cuando por primera vez la capacidad bélica indígena representó una verdadera amenaza, se intentó un tipo de relación diferente a través de la negociación de tratados de paz que acordaban básicamente el cese de hostilidades, la restitución recíproca de cautivos, la delimitación de una frontera, el establecimiento de vínculos comerciales y la aceptación de misioneros en territorio indígena. Pero este nuevo tipo de relación negociada tuvo muchos vaivenes, según las regiones, y recién en la década de 1790, como fruto de una política borbónica que procuró limitar los costos de la guerra y fomentar el comercio interétnico, se consolidó en toda la frontera sur una situación de convivencia pacífica basada en la celebración regular de tratados con los pueblos indígenas libres.
Entonces este era el escenario en 1810…
Ésta era la situación que prevalecía en 1810. Los hispano-criollos hacían expediciones anuales a las Salinas Grandes –en Atreucó, actual provincia de La Pampa–, donde se realizaba una inmensa feria en la que compraban ponchos, plumeros, riendas y ganado, vendían alcohol, cuchillos y textiles y rescataban cautivos y desertores. Y los caciques viajaban a las ciudades a comerciar, a llevar noticias de tierra adentro y a hacer visitas protocolares a los nuevos virreyes y gobernadores. Esa situación pacífica había animado a algunos criollos a extender sus estancias en territorio indígena, en violación de los tratados. Por el momento estos pobladores eran pocos y para los indios era más importante preservar la paz y el comercio que exigir el desalojo de sus terrenos.
Los revolucionarios mostraron muy rápido su interés por adelantar la frontera sur, con la excusa de proteger las estancias y pobladores avanzados. El 15 de junio de 1810, la Primera Junta designó al coronel Pedro Andrés García para inspeccionar la línea de fronteras y proponer su nueva ubicación. En octubre lo envió a las Salinas Grandes con la misión de iniciar negociaciones con los caciques pampas, ranqueles y “chilenos” de la zona, con quienes se pretendía firmar un tratado por el cual ellos cedieran terrenos para la instalación de un fuerte y de una población criolla. Este plan de avance negociado de la línea de fronteras, que no se concretaría, era la continuidad de varios proyectos coloniales formulados desde mediados del siglo XVIII. Lo que demuestra la temprana misión de García es que los revolucionarios tenían sumo interés en trabajar sus relaciones con los indígenas del sur porque aspiraban a ganar terrenos para la ganadería. Con ese fin apelaron en la década de 1810 a 1820 a una retórica que enfatizaba la noción de fraternidad americana frente a la opresión de un padre tiránico.
El problema con estos grupos “de afuera”, es que al no estar sometidos (a diferencia de los grupos sujetos a las distintas formas de tributo colonial que la revolución abolió) no podían ser “liberados” y que mantenían desde hacía décadas pactos mutuamente beneficiosos con la corona. Para pampas, ranqueles y pehuenches, los tratados significaban oportunidades comerciales, reconocimiento de sus líderes como interlocutores oficiales, agasajos durante los parlamentos y compromisos –no siempre cumplidos– de protección militar ante enemigos comunes. De la noche a la mañana, los criollos revolucionarios los convocaban como “hermanos” para rebelarse contra la despótica autoridad de un “padre” que hasta entonces les habían descrito como poderoso, benévolo, generoso e indulgente, sin ofrecerles ninguna ventaja material evidente por el incierto cambio de alianzas. Mientras la revolución les pudo garantizar los privilegios de los que ya gozaban, el cambio de sistema político no afectó las relaciones. Pero cuando se les empezó a exigir que se alinearan con la Revolución, cortando relaciones económicas con los enemigos de ésta –como sucedió con los pehuenches del sur de Mendoza luego del triunfo realista de Rancagua en 1814–, algunos grupos prefirieron mantener su fidelidad a la abstracta figura de aquel rey benévolo dando asilo a refugiados realistas en sus toldos.
Es decir que, si en un principio hubo una intención de continuidad con los proyectos borbónicos de adelanto de las fronteras mediante la negociación de tratados, la inestabilidad política del proceso revolucionario, el constante recambio del personal responsable del trato con los indios, la avidez de tierras, la profunda militarización de la sociedad rioplatense y la lealtad de algunos grupos indígenas hacia la facción realista (como más tarde su alineamiento con unitarios o federales) llevarían a partir de 1820 a encarar la “cuestión de las fronteras” con los indios como un tema cuya solución debía ser militar, en un enfrentamiento que algunos –por ejemplo, el gobernador Martín Rodríguez– ya formulaban como una guerra de exterminio.
¿Qué poblaciones podemos reconocer como propias de lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de La Plata?
La designación de Provincias Unidas del Río de la Plata suplantó a la de Virreinato del Río de la Plata de 1810 a 1826, aunque sobre una base territorial más reducida puesto que a partir de 1811 perdió los territorios paraguayo y altoperuano y tampoco consiguió retener en su seno a la provincia oriental del Uruguay, que terminó independizándose en 1828. Dentro de ese espacio vivían grupos indígenas que habían sufrido profundas transformaciones reflejadas, entre otras cosas, en las etiquetas que se usaron para nombrarlos, designaciones que fueron variando del siglo XVI al XIX. Hacer el listado de esos pueblos, de Jujuy a Mendoza, de Santiago del Estero a Santa Fe, de las Misiones a Buenos Aires, sería un ejercicio arduo y probablemente inútil.
Intuyo que la pregunta tiene que ver sobre todo con la cuestión de la supuesta “chilenidad” de los mapuche y a ella me voy a referir. Dejando en claro dos cuestiones fundamentales para situarnos históricamente: la primera, que el territorio en el que vivían en ese período los distintos grupos indígenas que se expresaban en la lengua que hoy conocemos como el mapudungun no fue incorporado al Estado argentino sino a fines del siglo XIX (es decir, que es un anacronismo considerar esos territorios como argentinos antes de la campaña de Julio A. Roca); la segunda, que la designación de mapuche, “gente de la tierra”, no se utilizaba en la época para ningún grupo étnico de la región pampeana ni norpatagónica, lo que no quiere decir que los antepasados de quienes hoy se reconocen como mapuches no estuvieran ya allí.
Las evidencias arqueológicas muestran que la circulación de técnicas, de objetos materiales y, por ende, de personas entre la vertiente atlántica y pacífica del Cono Sur americano data de milenios atrás. En tiempos de la conquista española, Juan de Garay pudo observar durante su entrada al sur de Buenos Aires, a la altura de la actual Mar del Plata, a indígenas vestidos con ponchos de lana que contrastaban con los mantos de piel de zorro y de guanaco que usaban los nativos de la región bonaerense. Esa ropa sugiere una procedencia trasandina de quienes así se vestían: a diferencia de los grupos pampeanos y patagónicos, los pueblos originarios de lo que hoy llamamos Chile eran agricultores y pastores de camélidos que fabricaban textiles de lana de gran calidad.
La documentación del siglo XVII corrobora la presencia en las pampas de indígenas “de Chile”. En esos textos, el topónimo Chile designa no sólo el exiguo territorio de la Capitanía General de Chile sino, de modo genérico, la cordillera y su vertiente occidental. Desde la gran rebelión que en 1598 logró la despoblación de la casi totalidad de las ciudades españolas fundadas al sur del Bío Bío, los nativos de esa región –designada globalmente por el poeta Alonso de Ercilla como Arauco y conocida más tarde como Araucanía– mantenían un estado de guerra defensiva con el aparato colonial español y bajaban a las pampas a proveerse de caballos baguales que usaban para el combate. Los pocos indicios documentales que tenemos sobre ellos sugieren que adquirían esos caballos por captura directa de los equinos cimarrones que proliferaban en las pampas o por trueque con los grupos nativos de la región, que los documentos nombran como indios “pampas”.
La presencia de estos indios “de Chile” se afirma y se hace más masiva y prolongada a partir de las primeras décadas del siglo XVIII. Por su condición de indígenas no sometidos, esos grupos aparecen identificados en las fuentes como Aucas, palabra de origen quechua que significa “rebelde, alzado, indio de guerra”, y también a veces como “serranos”, dada su procedencia cordillerana. En raras ocasiones se cuela en los textos un nombre que refleja una autoadscripción: “pehuenches” o “huilliches”. La historiografía tradicional ha traducido automáticamente “Auca” como “araucano de Chile”. Pero hay que tener cuidado con la interpretación que hacemos de tales etiquetas impuestas: se trata de calificativos que no reflejan el nombre con el que esos grupos se reconocían a sí mismos.
La situación en los territorios indígenas al sur de la línea de fronteras durante el siglo XVIII es de un extremo dinamismo y da lugar a intensos procesos de mestizaje y de etnogénesis: asimilación de individuos sueltos de otras procedencias, por fisión de grupos más grandes o por diversas transformaciones en las formas de definición identitaria de un mismo grupo a lo largo del tiempo. En la región al sur de Buenos Aires, grupos “Aucas” se van instalando en las Salinas y la región interserrana al amparo de los caciques locales de origen “pampa” y “teguelchú”, para con el tiempo ganar autonomía y terminar convirtiéndose, a partir de 1770, en los principales aliados de las autoridades hispanocriollas en su lucha contra los poderosos teguelchús y contra otras facciones aucas. Hacia 1790, sus descendientes serán llamados “pampas”. Al sur de Córdoba nacerá a mediados de la centuria el pueblo ranquel a través de un clásico proceso de etnogénesis: los pueblos “puelches” o “pampas” que habitaban las planicies al sur del Río Cuarto fueron recibiendo oleadas de inmigrantes pehuenches de la región cordillerana de Ranquil, así como individuos sueltos procedentes de los bosques del Neuquén (designados “huilliches” o “gente del sur”) y de los llanos de la Araucanía (“llanistas”). Y al sur de Mendoza, grupos pehuenches cuyo hábitat eran los bosques de araucarias de las laderas y valles cordilleranos fueron corridos hacia el este de los Andes por el efecto conjugado de la presión española en sus territorios y las guerras con indígenas huilliches. Hacia mediados de siglo algunos pehuenches migraron hacia el norte hasta la región de Malargüe, desplazando a los grupos morcollames, oscollames, chiquillanes y goycos (que los españoles designaban colectivamente con la etiqueta de “puelches” y más delante de “pampas”). Algunos de esos “puelches” se fundieron con los ranqueles en la pampa central mientras que otros se mantuvieron cerca de la frontera mendocina, viviendo al amparo de algunos caciques pehuenches, aunque en una relación siempre conflictiva con los pehuenches en general.
¿Este proceso fue violento?
En todos estos procesos de reconfiguración étnica hubo conflictos violentos (que en general respondían a enfrentamientos de segmentos tribales en un ciclo de venganzas de sangre, pero no involucraban al conjunto de la etnia) y hubo también mestizajes, alianzas y fuertes vínculos de parentesco que cruzaban las fronteras étnicas: por más enemigos que se sintieran los pehuenches de los ranqueles, por ejemplo, todos ellos tenían parientes cercanos en el otro grupo y era posible para cualquier individuo cruzar las fronteras étnicas y ser adoptado e integrado por sus “enemigos”. Más allá de las distintas identidades locales en las que se reconocían los pueblos indígenas de la frontera sur y a pesar de ligeras diferencias en la vestimenta y en las actividades económicas en función de las características físicas y los recursos de cada región, advertimos hacia 1810 una gran uniformidad cultural en toda el área que algunos antropólogos han llamado “pan-araucana”, que comprendía la Araucanía propiamente dicha, la cordillera, la pampa seca y la pampa húmeda: aunque varíen los acentos y pervivan algunos términos de idiomas anteriores, la lengua dominante es el mapudungun (usado incluso por los jesuitas como lengua para evangelizar a pampas y patagones en su breve experiencia misional al sur de Buenos Aires en las décadas de 1740 y 1750), el sistema de creencias es común, los modos de subsistencia son virtualmente los mismos. La mayor diferencia, que el mismo coronel Pedro Andrés García advertirá en su viaje a Sierra de la Ventana en 1822, se advierte entre estos pampas, ranqueles, “chilenos”, pehuenches, huilliches, etc. y los tehuelches o patagones que habían sido corridos al sur del Río Colorado por la alianza entre españoles y aucas. Ellos mantienen su propio idioma, se siguen vistiendo con pieles, son más altos y no todos han adoptado el caballo.
Si los documentos de archivo de los siglos XVII y XVIII reflejan una creciente presencia de individuos y grupos de origen trasandino, instalados de modo permanente en los territorios indígenas pampeanos y fuertemente mestizados con los grupos locales, ni un solo texto de la época avala la hipótesis de que llegaran como invasores, masacrando a los pueblos preexistentes. Por cierto había conflictos, como cuando en 1710, según declaraciones de vecinos de San Luis, ciertos caciques aucas afirman haber matado a algunos indios pampas de la región serrana bonaerense en venganza por robos de caballos que estos últimos habrían hecho. Pero esa violencia no tiene motivaciones étnicas, no implica una conquista territorial ni es unidireccional: en su viaje por las pampas en 1806, el chileno Luis de la Cruz, alcalde del cabildo de Concepción, oyó hablar de los “huilliches patagónicos o magallánicos” (presumiblemente tehuelches, según la nomenclatura etnográfica popularizada en el siglo XX), considerados “bravísimos”, que aliados con los huilliches del cacique Cagnicolo de la región del Limay, hacían la guerra a pie, vestidos con pieles y armados con flechas, contra otros huilliches.
De hecho, la imagen que nos transmiten los relatos de principios del siglo XIX sobre los indios “chilenos” es la de líderes moderados, bien predispuestos y habituados a los tratos diplomáticos. En el ámbito bonaerense se asiste en los primeros años de esa centuria a un desfile permanente de importantes caciques de Chile que llegan a la frontera con su séquito para tener el honor de presentarse ante el virrey y ratificarle su buena fe y sus pacíficas intenciones. Tal imagen positiva se consagra a partir de 1810, coincidiendo con la primera etapa del proceso revolucionario, cuando se ensalza e idealiza la resistencia araucana a la conquista española (recordemos a la logia masónica que adoptó el nombre de Lautaro, el líder que condujo la lucha contra el gobernador Pedro de Valdivia). En su viaje a las Salinas Grandes ese mismo año, el coronel Pedro Andrés García negoció con una fratría de caciques “chilenos” oriundos de la región de Valdivia, uno de los cuales –el cacique Epumur– llevaba décadas instalado cerca de la frontera bonaerense, en pacíficas relaciones con las autoridades virreinales. De todos sus interlocutores indígenas, estos “chilenos” fueron con creces quienes le produjeron la mejor impresión y aquellos a quienes vio como sus mejores aliados para negociar la cesión de terrenos en las inmediaciones de las salinas.
Durante la década de 1820, los enfrentamientos entre patriotas y realistas en Chile –conocidos como “la Guerra a Muerte”– potenciaron el ingreso a las pampas de grupos enteros de indígenas de la Araucanía: boroganos (oriundos de Boroa), partidarios de los realistas, que se instalaron en las Salinas; pehuenches fieles a la monarquía aliados con los hermanos Pincheira; líderes pro-republicanos como el llanista Venancio Coyhuepán, su tío el pehuenche Melipan y los hijos de éste, Melinao y Collinao –que entraron a las pampas en persecución de los Pincheira en 1827 y terminaron instalándose cerca del fuerte Independencia como indios aliados de Buenos Aires– y el pehuenche Toriano, que a principios de la década de 1830, alentado por Juan Manuel de Rosas, se desplazaría desde las nacientes del río Colorado a las pampas con unos dos mil guerreros entre los cuales estaba Calfucurá, aunque sin permanecer en la región. Tras varias expediciones comerciales entre las pampas y la cordillera, este último descabezaría la agrupación borogana en 1834, matando en Masallé al cacique Rondeau, sus hermanos Melín y Alún y varios otros caciques, y se instalaría definitivamente en las Salinas Grandes. A partir de esa masacre, cuyas razones son poco claras (¿un “servicio” hecho a Rosas ante la sospecha de infidelidad de Rondeau?, ¿una previa enemistad por su alineamiento en bandos opuestos durante la Guerra a Muerte en Chile?, ¿un golpe a los boroganos del este destinado a debilitar el poder de ese grupo en Chile?, ¿un disgusto por la escasa cantidad de ganado con que los boroganos debían “agraciarlo”?, ¿un ajuste de cuentas que contó con la complicidad de un sector de los boroganos?), Calfucurá echaría en Salinas Grandes los cimientos de una poderosa jefatura que duró hasta su muerte, en 1873.
Llegamos a la etapa de conquista del desierto…
En vísperas de la campaña de Julio A. Roca, la imagen de los “araucanos de las pampas” ha cambiado, en buena medida por el éxito propagandístico de La conquista de quince mil leguas, opúsculo escrito en 1878 por Estanislao Zeballos con el fin de promover la sanción de la Ley 947 mediante la cual se aprobaron los fondos para financiar la operación militar que debía llevar la línea de frontera sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén. En esa obra Zeballos plantea una oposición drástica entre tehuelches y araucanos, describiendo a los primeros como “naturalmente preparados para la civilización” y a estos últimos como “hordas de ladrones corrompidos en infernales borracheras sin más hábitos de trabajo y de milicia que los del vandalaje”. Zeballos escribía en un contexto de conflicto de límites con Chile y expresaba su esperanza de que, solucionado éste, ambos Estados coordinaran “la empresa de llevar las armas de la civilización a los confines del inmenso imperio de los indómitos araucanos a uno y otro lado de los Andes”. En ese marco litigioso que no terminó de resolverse sino con el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984, la inmemorial presencia de indios “chilenos” en el sector oriental del espacio pan-araucano fue leída como un fenómeno de “penetración” de una etnia “extranjera” en un ámbito geográfico que se proclamaba “argentino”, aunque el Estado nacional no hubiera ejercido sobre él ninguna soberanía efectiva hasta su incorporación militar en 1879. Curiosamente, en la década de 1920 un historiador chileno, Ricardo Latcham, propuso una tesis inversa, que se popularizó en los manuales escolares chilenos pero terminó siendo desmentida por los investigadores: los araucanos habrían sido un grupo de origen pampeano y de filiación guaraní, que llegó a Chile por migraciones sucesivas desde el este e impuso a los habitantes originarios su lengua, costumbres y religión. Lo interesante es señalar cómo, en un período de auge de los nacionalismos, se manifiesta en los ambientes académicos a uno y otro lado de los Andes la voluntad de marcar a los mapuches como extranjeros e invasores.
En cuanto a esa última designación, mapuches, “gente de la tierra”, es un término que recién aparece puntualmente en la documentación chilena en la segunda mitad del siglo XVIII designando a los habitantes de la Araucanía. Un siglo más tarde su uso se generaliza en Chile como autodesignación frente a quienes son percibidos como huincas. Tras la conquista militar de los territorios indígenas de Chile y de Argentina, tras el desmembramiento de las comunidades y la ocupación de sus tierras, las fronteras étnicas entre parcialidades locales pierden sentido y la única distinción relevante para los sobrevivientes de esa catástrofe es la que opone a la “gente de la tierra” y el usurpador blanco, el huinca.
En tu libro te referís a la existencia de “mediadores”. ¿Cuál es el rol de estos frente a los pueblos originarios?
A partir de los años 1980, las investigaciones históricas, antropológicas y jurídicas han sacado a la luz una vasta paleta de interacciones pacíficas entre indígenas y blancos: un activo comercio tanto de “conchavadores” nativos en los centros coloniales como de pulperos criollos en las fronteras y tierra adentro, variados mestizajes y relaciones interpersonales de amistad y compadrazgo entre indios y blancos así como un sistema de encuentros diplomáticos regulares, los parlamentos, en los que se negociaron decenas de tratados de paz.
Para que las relaciones pacíficas fueran posibles había que negociar acuerdos. Y eso sólo podía hacerse mediante las competencias de quienes en cada sociedad conocían al Otro y eran capaces no sólo de traducir su idioma (el rol de los lenguaraces es fundamental) sino de explicar su cultura, sus tradiciones, sus expectativas. La comunicación intercultural está plagada de malentendidos, que pueden ser creativos y dar lugar a formas originales de coexistencia, pero que pueden también ser nefastos y llevar a la violenta ruptura del vínculo. Por eso, cada sociedad procuró dotarse de especialistas en la relación con el Otro, hombres y mujeres que habían vivido en algún momento de su vida del otro lado de la frontera (generalmente como cautivos, rehenes o renegados).
Es muy interesante entender el rol de la mujer, un tema que no se trata a menudo cuando se estudia esa etapa de la historia.
Las mujeres, blancas e indígenas, eran muy apreciadas por su don de lenguas y por los vínculos personales que lograban tejer en la sociedad receptora. Muchas cacicas fueron designadas como embajadoras para negociar preliminarmente tratados de paz que luego sus parientes masculinos debían refrendar en parlamento. Así como los hispanocriollos procuraban contar con lenguaraces y baqueanos que les permitieran el ingreso tierra adentro, los caciques valoraban enormemente la asistencia de secretarios letrados que pudieran leer y escribir en su nombre cartas a las autoridades de frontera. En Chile, y más tarde en la frontera mendocina, existía la figura de los “capitanes de amigos” que eran representantes del poder colonial que vivían entre los indios o bien que tenían con ellos un contacto personal particular, los defendían militarmente, intercedían en sus conflictos internos para evitar derramamientos de sangre y los representaban en sus tratos con las autoridades coloniales. El papel de estos mediadores era muy importante tanto en los puestos de frontera como tierra adentro. Cuando los blancos pretendían ingresar pacíficamente en territorio indígena debían conocer y respetar las reglas del protocolo nativo para ser bien recibidos. Un buen mediador estaba al tanto de la necesidad de que los viajeros circularan con una escolta indígena, fueran formalmente presentados a los caciques que debían acompañarlos, hicieran explícitos los motivos de su viaje y no se apartaran de la ruta señalada, dieran aviso previo de su llegada a las tolderías, distribuyeran generosamente regalos a sus anfitriones y cumplieran con sus promesas. La impericia de ciertos mediadores –que omitían explicar estos protocolos– podía disgustar a los caciques y hacer que consideraran como intrusos indeseables a los blancos que circulaban por sus tierras.
A menudo, los mediadores eran mestizos y tenían desde su nacimiento un pie en cada sociedad. Sus conocimientos lingüísticos y topográficos, su eventual manejo de la escritura, así como sus relaciones personales en ambos mundos les conferían una considerable dosis de poder e influencia. Pero eran la causa al mismo tiempo de su gran vulnerabilidad: los mediadores eran percibidos como personas de corazón doble y lealtad ambigua y muchos de ellos terminaron sus vidas de modo violento.
Hoy las circunstancias han cambiado radicalmente, pero en las relaciones del Estado argentino con los pueblos indígenas que habitan su territorio quizás nos sigan haciendo falta mediadores idóneos, familiarizados con la cultura del Otro y dotados de empatía para entender mejor las expectativas y los reclamos recíprocos, lo que permitiría responder a ellos de manera apropiada, en lugar de contentarse con asignar etiquetas simplificadoras y seguir echando leña al fuego.
En tu libro mencionás varios exploradores chilenos que a principios del siglo XIX viajaron entre Chile y la frontera bonaerense. ¿Eran solo aventureros o había una intención de comerciar, integrar o pautar territorialidad?
Como mencioné antes, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII muchas comitivas indígenas bajaban a la frontera por asuntos comerciales y visitas protocolares, pero muy pocos blancos circulaban tierra adentro. Fuera de las expediciones a las Salinas Grandes y algunas campañas militares puntuales contra los indios, la única presencia blanca en territorios indígenas era la de cautivos y renegados, más o menos integrados en las tolderías. Una vez establecidas las paces en toda la línea de fronteras se empezaron a proyectar planes de avance territorial con la idea de correr las guardias y fortines hacia las Salinas, el Río Negro y el Diamante e ir incorporando progresivamente los territorios intermedios, hasta entonces en manos de los indios. Como etapa preliminar a ese plan que sólo se concretaría con la campaña de Roca, había que enviar exploradores que por un lado recorrieran y mapearan esas tierras, evaluaran sus recursos y propusieran los lugares más propicios para establecer la nueva línea y por el otro tantearan la disponibilidad de los indios para avenirse a esos planes, porque estaba claro que el Virreinato no tenía suficiente capacidad militar para imponérselos por la fuerza.
Con ese objeto, en la primera década del siglo XIX se realizó una serie de viajes entre las ciudades chilenas de Talca y Concepción y la capital del Virreinato del Río de la Plata, cruzando territorios indígenas. Estos viajes se hacían con un mandato oficial, ya sea del cabildo de Concepción, ya del de Buenos Aires. La mayor parte de sus protagonistas fueron chilenos, algunos con el único mérito de ser aventureros con pocos escrúpulos, como Santiago de Cerro y Zamudio, otros con un alto nivel de educación y una gran fineza en el manejo de sus relaciones con los caciques, como don Luis de la Cruz. Lo que todos tuvieron en común fue el no confesar a los indios las verdaderas motivaciones de sus exploraciones. Lo que decían, en cambio –que era cierto sólo en parte– es que estaban buscando un camino más corto para el tránsito de mercaderías entre Chile y Buenos Aires y que si ese camino se abría la nueva ruta comercial tendría la gran ventaja de llevar el comercio a las tolderías, ahorrándoles largos desplazamientos a los centros coloniales. Para proteger ese nuevo camino sería necesario erigir algunos fuertes españoles y los viajeros prometían a los caciques que así no sólo tendrían puestos comerciales en sus territorios sino una defensa eficaz contra sus enemigos. Los únicos que aceptaron la erección de un fuerte en sus tierras, gracias a la habilidad de los mediadores que condujeron las negociaciones, fueron los pehuenches y puelches de Malargüe, que en un solemne parlamento en 1805 cedieron el terreno situado en la confluencia de los ríos Diamante y Atuel para la erección del fuerte de San Rafael, germen de la población del mismo nombre.
La falta de una política clara y coherente de los gobiernos que se formaron luego de la revolución, ¿influyó en el posterior conflicto con los malones y las sucesivas campañas al sur?
El recrudecimiento de la violencia interétnica en el período republicano fue el resultado de un conjunto de factores. Al objetivo principal de correr la frontera hacia el sur se sumó la preocupación de que los indígenas no se aliaran con los realistas, primero, o con facciones revolucionarias caídas en desgracia (como los hermanos Carrera) ni, durante el período de las guerras civiles, con el bando adverso en la contienda. El proceso revolucionario llevó a la utilización del cuerpo de Blandengues en otros frentes de combate, a un recambio casi completo e incesante de las autoridades de frontera, a una fuerte militarización del conjunto de la sociedad, a despiadadas luchas internas por el poder y, si lo tomamos globalmente considerando también lo que sucedía en Chile, a divisiones entre los propios grupos indígenas que tuvieron sus repercusiones en las pampas, puesto que incitaron a distintos grupos a emigrar al este de los Andes. Hasta entonces, el sistema de tratados había permitido un fluido y mutuamente provechoso comercio en las fronteras: los contingentes indígenas llegaban con sus cargas a las guardias donde eran recibidos y acompañados a las ciudades. Allí saludaban a las autoridades y regresaban al cabo de pocos días con el producto de la venta de sus mercancías y los obsequios recibidos de manos del virrey, gobernador o jefe de frontera. Aunque los funcionarios de la real hacienda siempre se quejaban del costo de mantener y agasajar esas partidas de indios durante su breve permanencia en los centros coloniales, lo cierto es que era un sistema muy barato que aseguraba las paces.
Esta forma de relación se interrumpió con la revolución, porque la prioridad estaba en la guerra contra los realistas y, cuando se trató de política indígena, nadie quería ya mantener ese statu quo sino ocupar nuevas tierras para una ganadería potenciada por el desarrollo de la actividad saladeril. Los últimos intentos de conseguir el asentimiento indígena para correr la frontera se hicieron con los ranqueles en 1819 y con los pampas en 1820. Los primeros sólo aceptaron que se corrieran las guardias más occidentales de la frontera bonaerense a la margen derecha del Salado, los segundos se avinieron a tolerar la presencia de los estancieros avanzados pero exigieron que se congelara todo avance ulterior. Desde la perspectiva porteña, no quedaba por lo tanto otra opción que la ocupación militar. Con la excusa del malón organizado contra Salto por José Miguel Carrera y los ranqueles a fines de 1820, el gobernador Martín Rodríguez condujo al año siguiente una campaña que no se dirigió al árido territorio ranquel sino a los ricos campos de los pampas de la región serrana. Tras las fallidas negociaciones de Pedro Andrés García con pampas, ranqueles y patagones en 1822, el mismo Martín Rodríguez lanzó en el primer semestre del año siguiente una nueva campaña al sur, vivida por los indios como una declaración de guerra. El resultado más concreto de esa campaña fue la fundación del fuerte Independencia, en torno al cual tomaría forma con los años el pueblo de Tandil. Al mismo tiempo, los ranqueles eran atacados desde Santa Fe. Al año siguiente, Rodríguez lanzó una tercera campaña a Sierra de la Ventana. A partir de 1828, con el nombramiento de Juan Manuel de Rosas como Comandante General de Fronteras, se iniciaron las obras de varios nuevos fuertes: Federación (actual Junín), 25 de Mayo (al sudeste de la actual Nueve de Julio), Laguna Blanca (Tapalqué) y la Fortaleza Protectora Argentina, origen de la ciudad de Bahía Blanca.
Estos avances significaron para los indígenas pampeanos la pérdida progresiva de los mejores campos para la cría y engorde de ganado, lo cual afectó gravemente sus economías pastoriles y fue un claro incentivo para los malones. Durante sus años como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas diseñó una política indígena que se llamó “el negocio pacífico de los indios” y consistió en separar aguas entre “indios amigos o aliados” e “indios enemigos”. A los primeros (“indios amigos”) se trataba de subordinarlos progresivamente mediante la entrega regular de alimentos y regalos a los caciques, el reasentamiento al interior de la frontera, la utilización de su fuerza de trabajo como mano de obra rural en las estancias y la exigencia de prestar auxilio militar contra otros grupos indígenas. Los segundos (“indios aliados”) recibían esporádicamente obsequios del gobierno pero mantenían su hábitat en las pampas, mientras que sobre los “indios enemigos” (que generalmente se aliaban con los enemigos políticos de Rosas o los acogían en sus tolderías) recaía toda la hostilidad de las fuerzas de la provincia y sus “indios amigos”. Este sistema de raciones se financió con una partida especial en el presupuesto de la provincia y generó una creciente dependencia económica de los indios desplazados de sus territorios, al tiempo que fomentó las rivalidades entre grupos indígenas.
A lo largo del siglo XIX lo que advertimos es que las divisiones políticas en el campo huinca tienen su correlato tierra adentro. El avance de las fronteras implica para los indígenas la pérdida de sus mejores tierras mientras que la interrupción del próspero comercio que mantenían en tiempos coloniales los empobrece y no les deja en ocasiones más alternativa que el robo de ganados o la pérdida de su autonomía, pasando a engrosar la categoría de “indios amigos”.